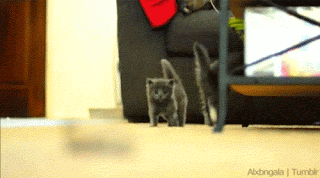Las calles de la ciudad se encuentran sumidas en las
sombras, presas de una oscuridad que lo
envuelve todo.
La lluvia azota cada rincón, tratando de limpiarlos,
luchando por diluir los pecados cometidos en cada callejón.
Es una ciudad maldita, la ciudad de los errores, la ciudad
del dolor, un entramado de edificios desierto a estas horas. La lluvia cayendo,
la noche cerrada, nadie quiere exponerse al exterior.
Nadie menos ella.
Camina arrastrando los pies, el cabello castaño y liso cae a
ambos lados de su cabeza gacha mientras contempla el suelo que pisa. Avanza
lenta, no le preocupa mojarse, ni la oscuridad, ni el hecho de que alguien
pueda sorprenderla tras las esquinas. No tiene miedo de nada, porque no tiene
nada que perder.
Ella ya lo perdió todo hace mucho, está acostumbrada a la
soledad.
Todo comenzó una noche como esta, una madrugada de lluvia y
calor, de vidas que acaban de comenzar y pensamientos rotos, de deseos oscuros
e inocencias que empujan a la perdición. Ella caminaba sola, como ahora, pero con
agilidad y vida; levantando los pies y con la mirada al frente; una brillante
sonrisa reflejada en su rostro; tampoco tenía nada que perder, pero porque era
imposible verse despojada de nada.

Le conoció en un callejón, uno oscuro, envuelto en sombras,
testigo de desgracias y terribles decisiones que no traen nada bueno. Si él
hubiera continuado así, con su silueta apenas visible entre las paredes, ni
siquiera se habría fijado, ni siquiera habría reparado en él; pero el fuego del
cigarro iluminó su rostro, y ella le miró, y él le sonrió con esa dentadura
impoluta. Se acercó.
Era bastante mayor, se aproximaba a la treintena, mientras
que ella apenas llegaba a los dieciocho. Pero era muy guapo, y misterioso, y la
hacía sentir atractiva y sexy; no como los otros chicos, que no perdían la
ocasión de mencionar sus escasas curvas y su problema de acné. Él la adoraba,
la trataba con cariño, la besaba con pasión. Entre sus brazos descubrió lo que
era el placer, el sentirse querida, la obsesión. Esa obsesión que la llevaría
al infierno.
Él no era un buen tipo: bebía mucho, le gustaba demasiado el
sexo y no ponía reparos en probar cualquier tipo de droga. Ella le seguía a
donde fuera, pues su mundo se redujo a su persona, y de su mano conoció la vida
de excesos y rebeldía que finalmente aprendió a disfrutar.
Comenzó a odiar a su familia, a sus amigas tímidas y
calladas que coartaban la libertad que creía estar alcanzando, cambió sin saber
por qué, sin saber cómo, y antes de darse cuenta se convirtió en la emperatriz
del diablo, con los labios del rojo de la sangre y la mirada cada vez más fría.
La tarde que decidieron huir el cielo se tiñó de gris
anunciando su triste augurio, y la niebla invadió las calles en un vago intento
por detenerla. Pasaba más de un año desde el día en que se conocieron, y la
dulce muchacha de mirada limpia y sonrisa amable se había convertido en la
reina de las sombras, con palabras hirientes como cuchillos y el desprecio
resbalando por su piel abarrotada de caricias vacías de amor.
Huyeron corriendo de la ciudad, saliendo de unas calles
oscuras y tenebrosas para adentrarse en otras cuya luz engañaba a los sentidos
y embriagaba las almas malditas. Se dejó llevar, perdida en la fascinación por
el hombre que guiaba su mano, hipnotizada por la seducción del demonio, por el
engaño del traidor. Voló y se sumergió entre el ambiente mágico, las risas
falsas y los intereses escondidos; entre los suspiros y el sollozo, entre la
seducción y el arrepentimiento.
Permitió a su ser partir, y se convirtió en un cuerpo vacío
que se dejaba llevar por la marea, arrastrándose tras un hombre encantador que
escondía la frialdad del abismo en su interior, colmándola de placer y alegrías
fugaces mientras poco a poco su aburrimiento y desdén crecía y se expandía,
envolviendo en sombras la figura de aquella muchacha que una vez lo había
tenido todo, que una vez había gozado de un futuro vestido de esperanza y
felicidad. Una muchacha que ya no existía, reducida a migajas por el hombre al
que nunca debió ver, con el que nunca debió hablar.
Los días se volvieron eternos, fusionando las mañanas y las
noches en un mismo tiempo lineal. Las personas se convirtieron en rostros
borrosos de sonrisas perfectas y miradas diluidas en alcohol. Las luces
cegaban, las esquinas se confundían entre sí y la mareaban en un extraño
torbellino de drogas, juego y sexo en el que apenas podía ya recordar dónde
estaba, o tan siquiera quién era. Sólo él se mantenía firme, dirigiendo su
mundo, situado en el centro del círculo vicioso en el que se veía inmersa como
si fuera el sádico titiritero que impasible contempla cómo su marioneta se
ensucia y se rompe, perdiendo su lustroso brillo mientras deja de serle
divertida.
Un día oscuro, las cuerdas se rompieron, el juguete fue
abandonado en un rincón, la burbuja explotó en mil pedazos convirtiéndose en
cristales que se clavan en el alma. Un día oscuro, él perdió el poco interés
que le quedaba y, sencillamente, se marchó. Como un sueño, como el soplo del
viento que se aleja para morir, de pronto ya no estaba allí.
Y ella cayó. Cayó al fondo del abismo; a la oscuridad; a las
profundidades del mar que apaga la vida de los inocentes y alivia las
desgracias de los infelices torturados. Cayó, se hundió en las sombras y en la
oscuridad, en el llanto y la desesperación, en el mutismo más profundo y la
muerte en vida. Quedó sola, un cuerpo sin alma; una máscara vacía que apenada
busca su dueño; una muñeca de porcelana que, tras su muro de cristal, contempla
el mundo exterior sin que nadie repare en ella. En eso se convirtió: en un
fantasma; una virgen llorosa; la hija del averno que canta al mundo su pesar,
aunque este no quiere escucharla.
No quedaba nadie para ella, todos se habían ido. Su ciudad,
aquella cuya oscuridad le era desconocida antaño, la acogió entre sus brazos
con las sombras de los desgraciados y el olor nauseabundo de los malditos; sus
calles mostrando toda su crueldad a su paso; los árboles secos, los rostros
marchitos. Todo lo que siempre se había ocultado para hacerla feliz parecía
resurgir ahora, tan desesperanzadora como siempre había sido, tan gris como el
ser que la fundó, mostrando su realidad a aquella alma maldita que volvía a
casa persiguiendo una redención que jamás podría alcanzar.
Su familia no estaba en casa, se marchó de allí cuando ella
se fue, y nunca miró atrás; aquellas mujeres que fueron sus amigas ya no la
reconocían, o no querían hacerlo, observando con desprecio a aquel espectro que
decía ser la joven alegre y bondadosa que un día encontró la perdición en
brazos de un lobo vestido de cordero. No quedaba nada, ningún hálito de vida ni
ánimos que levantar; sólo la espesa niebla que ronda por el camino impidiendo
avanzar y la muerte en cada esquina, atrayendo con su canto a los más
desdichados.
Hoy, ella sigue allí; llamándola a cada minuto, dibujando su
sucia sonrisa en cada pared, en cada gota de lluvia, en los rostros de aquellas
personas que felices ignoran su pesar. Pero no ha cedido, no ha acudido a su
llamada, no se ha rendido a sus pies, pues sabe que morir será su salvación, su
puente hacia la paz que hace tanto tiempo perdió, y sabe que no se la merece.
Por salir de su camino, por abandonarse a los brazos del
mal, por dejarse arrastrar hacia las profundidades del más oscuro infierno.
Por jugar con el demonio.